"El infinito lunar, un chismógrafo literario para ti querido Licenciado"
"El infinito lunar"
"El infinito en un junco"
Claro, en nuestro primer chismecito literario hablaremos de Irene Vallejo y su obra más reconocida "El infinito en un junco".
Nuestro primer compromiso en clase anterior, fue leernos el prólogo de este libro. ¿Pero quién es Irene Vallejo?
Irene Vallejo es una escritora y filóloga española, conocida por su enfoque erudito y poético sobre la historia de la cultura escrita. Su obra más destacada, "El infinito en un junco", explora la historia del libro y las bibliotecas desde la antigüedad, mostrando cómo las palabras han viajado a través del tiempo.
En el prólogo de "El infinito en un junco", Vallejo establece el tono de la obra al sumergir al lector en la idea de que los libros son un hilo que conecta a la humanidad a lo largo de los siglos. En nuestra primer sesión tratamos de adentrarnos a la lectura de una manera creativa y sutil, empezamos entonces con una linda carta dirigida a cada uno de nosotros como lectores desde la autoría de nuestra maestra Yeimy.
Sus palabras fueron;
Querida,
Luna Londoño Bustamante
Espero que esta carta te encuentre bien y llena de inspiración tras haber leído el prólogo de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Este texto, que nos transporta a través de la historia de los libros y la lectura, es una puerta abierta a la magia y el poder transformador de la literatura.
Como estudiante de didáctica de la literatura, estás en un camino fascinante y lleno de posibilidades. Quisiera invitarte a reflexionar sobre tu futuro rol como maestra de literatura y lenguaje. Imagina el aula como un espacio donde las palabras cobran vida, donde cada libro es una ventana a mundos desconocidos y cada lectura una aventura compartida.
La magia de los libros reside en su capacidad para conectar almas, para abrir mentes y corazones. Como futura maestra, tendrás la oportunidad de ser el guía en este viaje, de encender la chispa de la curiosidad y el amor por la lectura en tus estudiantes. Piensa en cómo Irene Vallejo nos muestra la evolución de los libros, desde los antiguos rollos de papiro hasta los volúmenes que hoy llenan nuestras bibliotecas. Cada etapa de esta historia es un testimonio del poder de la palabra escrita y de su capacidad para perdurar a través del tiempo.
Te animo a que te veas a ti misma no solo como una transmisora de conocimientos, sino como una creadora de experiencias significativas. Utiliza la literatura para fomentar la empatía, la reflexión y el pensamiento critico. Invita a tus estudiantes a explorar diferentes perspectivas, a cuestionar y a soñar. La literatura es un espejo y una ventana; refleja nuestras propias vidas y nos permite ver más allá de nuestras fronteras.
Recuerda que cada libro que introduces en el aula es una semilla que puede florecer de maneras inesperadas. Tu pasión y dedicación pueden transformar la relación de tus estudiantes con la lectura, convirtiéndola en una fuente de placer y conocimiento.
En este viaje, no estás sola. Tus compañeros y amantes de la literatura está aquí para apoyarte, para compartir contigo sus experiencias y aprendizajes. Juntos, podemos seguir construyendo un mundo donde los libros sean valorados y la lectura sea una aventura constante.
Con admiración y esperanza,
Yeimy Arango Escobar
Docente
Didáctica de la Literatura
"Leer es detenerse, observar, escuchar".
Como nos dice Basanta, en su ensayo "Leer contra la nada" como lectores, nos detenemos, observamos y escuchamos, ¿pero escuchamos a quién?. En esta carta que nos presenta nuestra maestra, podemos detenernos a apreciar la lectura de una manera más diferente, observamos a nuestro alrededor la forma en la cual podemos evocar un sentimiento diferente, y pues sí, no solamente escuchamos al libro, si no a las múltiples interpretaciones que en este caso se hicieron presente a la hora de hablar solamente del prólogo.
Algunas preguntas previas al comenzar la lectura fueron ¿A qué se debe el nombre del libro? dijo Laura...
 El título hace referencia al junco, una planta de la que se hacía el papiro en la antigua Egipto, y representa la capacidad infinita de los libros para contener y transmitir conocimientos a lo largo del tiempo, transformando un objeto simple en un vehículo de infinitas posibilidades.
El título hace referencia al junco, una planta de la que se hacía el papiro en la antigua Egipto, y representa la capacidad infinita de los libros para contener y transmitir conocimientos a lo largo del tiempo, transformando un objeto simple en un vehículo de infinitas posibilidades. Otras aproximaciones fueron, que en esta primer parte se asociaba la obra con la biblioteca de Alejandría. Por su parte, el prólogo destacaba la fragilidad y la resiliencia de los textos escritos, así como la importancia de preservar la memoria y la cultura. El prólogo de "El infinito en un junco" está estrechamente relacionado con la Biblioteca de Alejandría, uno de los temas centrales que Irene Vallejo utiliza para introducir la idea de la preservación del conocimiento y la importancia de los libros en la historia humana.
La Biblioteca de Alejandría, que fue una de las más grandes y significativas del mundo antiguo, simboliza en el prólogo el esfuerzo humano por reunir y proteger el saber acumulado a lo largo de los siglos. Vallejo utiliza esta imagen para destacar cómo, desde tiempos remotos, las civilizaciones han comprendido la importancia de preservar y compartir el conocimiento, un tema que resuena a lo largo de toda la obra. El prólogo pone énfasis en la vulnerabilidad de este conocimiento, reflejada en la historia de la biblioteca, y en la forma en que los libros, aunque frágiles, han logrado sobrevivir y conectar generaciones.
Así pues, es como damos una primer premisa a lo que surgirá de esta hermosa obra de Irene Vallejo.
Segunda parte.
¿Qué es leer?
Apartamos nuestra primer lectura del día, para continuar con otros compromisos que se entrelazan en la forma en la cual nosotros como docentes llevamos la lectura a nuestro salón de clases. Para esto, nos basamos en los lineamientos, los estándares y en el ensayo de Basanta "Leer contra la nada", a partir de esto, cada uno definió según sus lecturas lo siguiente:
A partir de lo que nos presenta Basanta, se destacó:
Libro, leer y lectura con L de libertad.
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto de Basanta propone que la lectura no es solo una actividad pasiva de decodificación de símbolos, sino un acto activo y crítico en el cual cualquier lector construye.
Desde los Lineamientos..
Saber leer y saber escuchar es, según Reyes, el principio esencial para continuar con el desprendimiento paulatino de la figura del maestro. Lo que sigue luego es la capacidad de la imitación, experiencia definitiva en todo aprendizaje; y aquí Reyes vuelve a llamarnos la atención, al decirnos que por el hecho de que “un gran modelo haya acertado en un orden no significa que nos privemos de buscar novedades por nuestra cuenta”
Desde los Estándares..
Para ello, se parte del criterio de leer todo tipo de textos, de cualquier época, región, autor, género y temática, pues lo más importante en este campo es lo que, desde el papel del docente, se pueda hacer con la obra literaria, y no tanto “qué tipo de texto leer”; es decir, se pretende que se lea la obra con una perspectiva de análisis que favorezca el desarrollo de procesos psicológicos superiores como los implicados en el pensamiento, la creatividad y la imaginación.
En conclusión, la lectura va más allá de ser una simple habilidad técnica; es un acto de libertad que implica un proceso activo de interacción y construcción crítica por parte del lector. Como señala Basanta, leer no se trata solo de decodificar símbolos, sino de participar activamente en un diálogo con el texto. Reyes subraya que la capacidad de leer y escuchar es esencial para la autonomía intelectual, promoviendo la creatividad y la innovación a través de la imitación y la exploración de nuevos modelos. Desde los estándares educativos, se destaca la importancia de leer una variedad de textos con un enfoque analítico que potencie el desarrollo del pensamiento crítico, la imaginación y la creatividad. La lectura, por lo tanto, es un vehículo para la libertad intelectual y el crecimiento personal, permitiendo a los individuos explorar nuevas ideas y expandir sus horizontes.
Tercera parte.
Querido lector, te cuento que he avanzado en mis lecturas y te puedo decir que es un placer que puedas conocer más sobre el libro "El infinito en un junco" desde este caluroso chismógrafo literario. Para esto construí un pequeño poema, espero lo disfrutes:
El susurro del junco
En las primeras páginas de El infinito en un junco, Irene Vallejo nos transporta a un momento crucial en la historia de la humanidad: el origen de los libros y la escritura. Lo fascinante es cómo algo tan humilde como un junco, una planta que crecía cerca de los ríos, se transformó en el soporte de algo tan inmenso como el conocimiento humano.
Antiguamente, las civilizaciones necesitaban un medio para preservar sus ideas, sus descubrimientos, sus creencias y su cultura. En Egipto, por ejemplo, encontraron en el papiro, una especie de papel hecho a partir del junco, una solución para ese desafío. Lo que comenzó como simples rollos de papiro escritos a mano se convertiría en uno de los primeros pasos hacia lo que hoy conocemos como los libros.
Lo que más resalta Vallejo en su obra es cómo estos primeros intentos de escribir y conservar la memoria de los pueblos no eran solo un método práctico para transmitir información. Era algo mucho más profundo. La escritura se transformó en una forma de perpetuar los sueños, los miedos y las esperanzas de generaciones enteras. Cada palabra escrita en esos papiros era un reflejo de la humanidad, de nuestra necesidad de contar historias, de dejar huella en el mundo.
Vallejo nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de estos materiales—los juncos, el papiro—y, al mismo tiempo, la increíble resistencia de las ideas contenidas en ellos. Aunque el papiro era delicado y fácil de destruir, el conocimiento que se transmitía a través de él era poderoso y, en muchos casos, eterno. Las ideas plasmadas en esos antiguos rollos han sobrevivido a lo largo de los siglos, influyendo en cómo entendemos el mundo hoy.
En este sentido, los libros, más que simples objetos, son portadores de memoria, un vehículo para el pensamiento humano que trasciende el tiempo y el espacio. La escritura, desde sus inicios hasta nuestros días, sigue siendo ese puente que nos conecta con otras épocas y con otras mentes. Lo que Irene Vallejo logra transmitir es la importancia de valorar el origen humilde de los libros, de cómo la humanidad, a través de algo tan sencillo como un junco, ha sido capaz de capturar el infinito: nuestras historias, nuestras ideas, nuestra esencia.
Cuarta parte
"El papiro"
El papiro es un susurro de los ríos antiguos, una creación tan delicada como eterna. Su tallo esbelto y esmeralda se alza en las orillas del Nilo, acariciado por la brisa del tiempo, como si supiera que en su interior guarda un misterio invaluable. Los egipcios, con manos sabias, descubrían su alma oculta, entrelazando sus fibras doradas para dar forma a las primeras páginas de la humanidad.
En su suavidad, el papiro parece una piel que respira siglos de historias. Cada hoja es un fragmento del infinito, una alfombra mágica sobre la cual los sueños de faraones, poetas y sabios viajaban más allá de las estrellas. En él, las palabras flotaban ligeras como el viento, pero tan duraderas como la piedra. El papiro es el abrazo entre la naturaleza y el espíritu humano, una promesa de que incluso lo más frágil puede contener la eternidad.
Es el tejido donde los antiguos tejieron el futuro, una canción escrita en silencio, pero que aún resuena a través de los siglos.
Quinta parte.
"Entre la naturaleza y las letras"
Nos tomamos este 14 de septiembre para conocer mucho más sobre estas líneas literarias, y que más que la fiesta del libro en el jardín botánico para explorar diversos escenarios de lectura creativa entre la naturaleza y las letras. Al llegar, nuestra maestra Yeimy nos convocó al primer taller de lectura, estuvimos escuchando una historia encantadora de una chica llamada margarita en Cartagena. Un poco triste pero a la vez inquietante.
Desde un dicho del abuelo "El que no oye consejos, no llega a viejo" debíamos construir un cuento que se sumergiera en este dicho, y tuve la oportunidad de compartirlo con mis compañeros. El cuento se titula.....
"Zair en la suela del zapato"
En las montañas antioqueñas, un joven llamado Zair se encontró con una suela de zapato encantada. Su abuela, Nayalia, siempre le advertía que no tomara nada proveniente de la finca "El Becerro". Pero Zair, desobediente, decidió ir a la finca en busca de más objetos perdidos. Allí encontró unos zapatos sin suela.
—¡Ay! —exclamó—. Si tengo estas suelas y estos zapatos no las tienen, ¿por qué no unirlos?
Emparejó las suelas con los zapatos y, sin pensarlo, se los puso. Al instante, Zair comenzó a perder la memoria y no podía encontrar un camino para recorrer. Su abuela Nayalia lo buscó durante años, pero nunca lo encontró. Finalmente, murió de tristeza por la desaparición de su nieto.
Con el paso del tiempo, los zapatos se fueron desgastando, y cuando Zair finalmente se los quitó, recuperó la memoria. Regresó a su casa, pero al llegar se dio cuenta de que su abuela ya había fallecido. Entonces comprendió la lección: "El que no oye consejos no llega a viejo."
Luego pasamos al segundo taller planeado para el día. Consistía en hacer mensajes en una hoja de papel y aerosoles (otras maneras de expresión literaria). Otro chismecito es que no pude realizar mi grafiti ya que soy alérgica a este olor, pero mis demás compañeros realizaron unos mensajes súper lindos. Aquí algunos momentos significativos:

Agradezco a la profe Yeimy y al profesor Juan Fernando por abrirnos este espacio tan bonito y además tan nutritivo para nuestra formación como maestros.
Sexta parte,
Acá chismoseando ¿sabias de los cuentos de los hermanos Grimm?
Pues quédate yo te cuento.
Séptima parte.
Ruta literaria 2 – SOBRE LA RELACIÓN ENTRE DIDÁCTICA Y METÓDICA
Tras la lectura del texto de Wolfgang Klafki sobre la relación entre didáctica y metódica, uno de los puntos clave que surgió durante nuestra discusión fue la necesidad de un equilibrio entre la planificación de objetivos y la flexibilidad metodológica en la enseñanza. La didáctica debe ir más allá de ser una ciencia abstracta, vinculándose profundamente con la praxis educativa. Se debatió sobre cómo, en la didáctica de la literatura, es importante no solo seleccionar los textos con intenciones pedagógicas claras, sino también cómo estos textos se adaptan a las experiencias y contextos de los estudiantes.
Desde nuestras prácticas pedagógicas, surgió la preocupación de cómo equilibrar la enseñanza de la literatura clásica y contemporánea para que sea significativa para los alumnos. Reflexionamos sobre la importancia de conectar los objetivos literarios con métodos que promueven la interacción y la reflexión crítica, permitiendo que los estudiantes se apropien del conocimiento literario en sus vidas cotidianas. La interacción entre objetivos (qué enseñar) y metódica (cómo enseñar) fue central en nuestra conversación.
El diálogo destacó la necesidad de una didáctica crítica-constructiva que considere tanto los objetivos de enseñanza como la flexibilidad en los métodos aplicados. Para la literatura, esto implica un enfoque dinámico donde los textos no solo se enseñan como un fin, sino como medios que estimulan la reflexión y el debate. Las prácticas pedagógicas deben adaptarse a las necesidades del estudiante, reconociendo que el contenido literario debe ser relevante y accesible para fomentar un aprendizaje profundo.
Octava parte.
Poco a poco desmenuzamos El Infinito en un Junco.
.Mariposa negra.
La mariposa negra de este poema que nos compartió nuestra compañera en clase simboliza el alma que ha atravesado el dolor y la transformación, al igual que la Biblioteca de Alejandría, un tesoro de conocimiento que fue destruido por las llamas. Así como la mariposa despliega sus alas solo para verlas quemarse, los libros, que eran las alas de la sabiduría, fueron devorados por el fuego, dejando solo recuerdos de lo que fue y de lo que pudo haber sido. La mariposa que regresa a su capullo representa ese anhelo de protegerse del dolor y la pérdida, igual que la humanidad tras la quema de Alejandría buscó consuelo en la memoria de lo perdido.
Sin embargo, la mariposa, al igual que la historia de la biblioteca, renace más fuerte, más sabia, consciente de que las llamas no pueden destruir el conocimiento o los sueños por completo. La pregunta final, "¿Podrás darle otra oportunidad al mundo?", resuena con el eco de lo que la Biblioteca de Alejandría representa: el desafío constante de la humanidad para reconstruir, aprender, y avanzar, pese a las cicatrices que dejan las pérdidas. La mariposa negra, con sus alas quemadas pero su espíritu intacto, representa la resistencia del conocimiento, del alma humana, y de la capacidad para seguir volando a pesar.
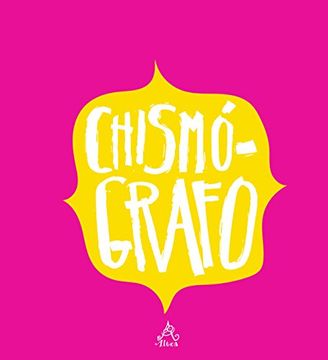















Leerte es un viaje por los diferentes momentos de aprendizaje que nos hemos brindado en el curso. Esta ruta que nos ofreces, brindan nuevas problematizaciones sobre la didáctica actual. Vas reconstruyendo un camino de esperanzas en tu formación como maestra, agradezco el tono cálido y un tanto humorístico que le brindas a tu experiencia lectora.
ResponderEliminar